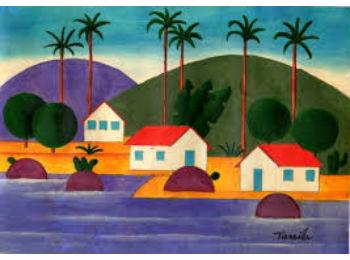PRÁCTICOS SEGUNDO PARCIAL
DE LITERATURAS ESLAVAS
PAULA SALMOIRAGHI 20838420
a) Memorias
del subsuelo y La chinche: similitud estructural y
crítica al cientificismo radical.
Los procedimientos estructurales y
retóricos tanto de Dostoievski como de Maiacovski en las obras que nos ocupan
funcionan como crítica del cientificismo, del racionalismo y de las ideas de
progreso “del hombre” sostenidas por las construcciones políticas falogocentradas
del patriarcado que ven en la humanidad solamente un camino lineal basado en
combates, violencias y jerarquías verticales. En estos autores, críticos de sus
contextos históricos, como en tantos otros que las feministas estamos releyendo
a la luz de figuras e intereses contracanónicos, podemos ver que los proyectos
políticos del “hombre” civilizado fracasan porque no se han dado cuenta de que
el “hombre nuevo”, el sujeto de todas las utopías del siglo XX, es mujer.
Memorias
del subsuelo y La chinche están
compuestas ambas de dos partes que suceden en dos momentos temporales
diferentes. El objetivo no es oponer las ideas de los “hombres” del 40, del 60 y sus hipotéticos continuadores sino mostrar
que el camino que siguen es el mismo aunque batallen entre sí como enemigos.
Para analizar las formas de este recorrido viril, nos es útil la figura del
camino del héroe descripta por Joseph Campbell (1972) en El héroe de las mil caras.
Del mismo modo que los héroes arquetípicos, la cultura patriarcal
imagina para sus sujetos una progresión que va desde el abandono del “hogar
conocido” (formas sociales y políticas anteriores) hasta el “lugar de la
aventura” (nuevas propuestas y revoluciones) pasando por obstáculos y batallas
que ganará el héroe individual para conquistar bienes y fama que se entregarán
al pueblo que lo reconocerá como vencedor.
En contraposición con este modelo
heroico, proponemos otro que he llamado “el no-camino de la heroína”
(Salmoiraghi, 2012). La figura de la heroína puede ser ocupada por cualquier
cuerpo individual o colectivo, humano, animal o social, que no necesite romper
con lo anterior para “avanzar” hacia ningún premio o reconocimiento, sino que
elija ampliar su lugar de influencia y covivencialidad en forma de círculos
concéntricos o elipsis desfasadas dentro de las cuales las virtudes heroicas no
son la fuerza, la valentía individual ni la inteligencia racional sino la
comunicación comunitaria, la memoria, la capacidad de narrar y la reproducción
de cuerpos y vidas para multiplicar la diversidad en vez de erigirse como
únicos triunfadores.
El hombre del subsuelo es, sin lugar
a dudas, una heroína en vez de un antihéroe como él mismo se nombra. Está preso
en los rituales de homosociabilidad viril y no se resigna a cumplir los roles
que su contexto patriarcal le asigna. Tiene inhabilitado el permiso social para
amar a su oficial y consume prostitución mientras siente que el contacto con el
cuerpo de esa mujer, Lisa, es lo más abyecto que puede elegir para inmolarse.
Se queja durante todo su discurso de lo que racionalmente se espera de él
mientras la “cicatriz luminosa” de su deseo (Balderston, 2004) lucha por
liberarse de las barreras que lo recortan y lo encorsetan sin dejarlo
proliferar en el arte, la escritura, la soledad o la relación no jerárquica y
mercantilista con hombres y mujeres.
Las dos partes en que se divide cada
texto están separadas una por la nieve y la otra por un incendio. Las fuerzas
de la naturaleza, asociadas tradicionalmente con lo femenino e inmanejable para
la mente racional viril, son las que quiebran las linealidades para mostrar que
no hay evolución entre una etapa y otra sino que tanto el pasado como el futuro
de los “hombres” de la revolución no son más que una seguidilla de fracasos.
El único logro del hombre del
subsuelo es la memoria, el dejar testimonio del fracaso de los hombres del 40 y
del 60, de la ridiculez de sus pretensiones de honor y revolución basadas en
presupuestos falsos. El exfuncionario, exvarón funcional al sistema, se recluye
en el subsuelo luego de sus episodios sexoafectivos con el oficial y con Lisa,
para feminizarse en la marginalidad, la pasividad y la escritura.
La primera parte de La chinche también muestra relaciones de
clase y de género hipócritas en las que los personajes masculinos se embetunan
los cayos para aparentar lo que no son, están atados a la corbata, no piensan
por temor a mover la cabeza y tratan de malconstruir una vida mejor
contradiciéndose y traicionándose:
Prisipkin:
¡Maldito lo que le importa, apreciado camarada! ¿Para qué he luchado? Luché por
una vida mejor. Y he aquí que de pronto la tengo entre las manos: una mujer,
una casa y un verdadero refinamiento en los modales. En cuanto a mi deber,
siempre sabré cumplir con él en caso de necesidad. Aquel que conquistó tiene
derecho a descansar junto a un quieto arroyuelo. ¡Ea! Aún puede ser que yo
eleve a toda mi clase con mi sentido del confort ¡Ea!(P.15)
El dramaturgo
parodia los discursos y las poses de los “hombres” de la revolución:
Baián (se pone
en pie, vacilando, y vuelca su copa): Me siento feliz, feliz al contemplar, en
un período dado de tiempo lleno de luchas, la elegante culminación del camino
del camarada Scripkin. Verdad que perdió en ese camino una única tarjeta
personal del partido, pero, en cambio, adquirió muchísimas cédulas del
empréstito público. Nos fue dado armonizar y conjugar en él contradicciones de
clase y de 20 otro tipo, en lo cual es imposible que una mirada marxista bien
pertrechada no vea, por así decirlo, como en una gota de agua, la dicha futura
de la humanidad, lo que la gente vulgar conoce con el nombre de socialismo.
(P.17)
Mientras
otro orden de cosas trata de ganar espacio: la belleza, la música, el deseo
como derroche, el amor no matrimonial y reproductivo:
Baián:
¡Respetados ciudadanos! La belleza... ¡es el motor del progreso! ¿Qué sería yo
en calidad de modesto laborante? Una cuba... ¡y nada más! Y, ¿qué podría hacer
en calidad de cuba? ¡Mugir! ¡Y nada más! En cambio, en mi calidad de Baián...
¡lo que se me antoje! Por ejemplo:
Oleg Baián
bebe cuanto le
dan. (P.19)
En la segunda parte, cincuenta
años después del incendio que borró todas las marcas de la boda heteronormativa
y económicamente clasista, cuando se debe decidir si resucitar o no al “héroe”
que ha perdurado congelado por el agua de los bomberos, lo que se teme es
revivir “las
bacterias de la adulonería y la jactancia” (p. 29). Pero el resucitado, el que
vuelve a nacer desde lo líquido, trae consigo una guitarra (que parece haber
desaparecido en el futuro), una mirada del amor que abandonó por conveniencia y
un insecto poco elegante: la chinche es un parásito que se alimenta del cuerpo
del hombre, un cuerpo verde que ha sobrevivido gracias a la sangre del sujeto
revolucionario y no a su mente ni a sus constructos políticos.
El futuro se contamina de lamebotas y adulones como
perros y de muchachas víctimas del amor romántico mientras los inmunes son,
nuevamente, los reporteros que tienen el poder de la palabra y la narración:
Dijeron
los profesores que eran accesos de "enamoramiento" agudo... Así se
llamaba una antigua enfermedad, que sobreviene cuando la energía sexual humana,
sensatamente distribuida a lo largo de toda la vida, se condensa de pronto en
una semana, como proceso inflamatorio galopante, que provoca las acciones más
insensatas y disparatadas.(P. 36)
El
héroe descongelado, devenido heroína, odia el futuro al que lo trae la ciencia,
heredera de la evolución lineal del patriarcado, y pide, en cambio, rosas,
sueños y una pared donde clavar la foto de su amor. Reclama:
Prisipkin: ¿Qué es esto? ¿Para qué luchamos y
derramamos nuestra sangre si a mí, es decir, a un guía del proletariado, ni se
me permite que me saque el gusto y baile una nueva danza en nuestra sociedad?
(P. 40)
El
final de la obra, igual que en la novela de Dostoievski, muestra el fracaso del
“hombre” como “burguensis normalis”, enjaulado como un insecto, marginalizado
por la sociedad hegemónica viril, víctima de sus propias construcciones
utópicas que apostaron a la racionalidad falogocentrada dejando de lado los
cuerpos sexuados y deseantes de cada ser vivo, único, irrepetible y digno en
sus diferencias, su pluralidad y su integración comunitaria.
Bibliografía
Balderston, Daniel (2004) El deseo, enorme cicatriz luminosa. Ensayos sobre homosexualidades
latinoamericanas Rosario. Beatriz
Viterbo editora.
Campbell, Joseph (1972) El héroe
de las mil caras. Psicoanálisis del mito. México: Fondo de Cultura
Económica.
Dostoievski, Fedor. (2008) Memorias
del subsuelo. Prólogo y notas de Guillermo Saccomanno. Buenos Aires. Página
12.
Maiacovski, Vladimir. (1929) La
chinche. Biblioteca Alfaomega. Disponible en file:///D:/facu%202018%20eslavas/la-chinche.pdf
Salmoiraghi,
Paula (2012) “Cruce de espacios, identidades y tradiciones en Río de
las congojas de Libertad Demitrópulos”. Actas del Congreso Internacional de Letras. UBA. Buenos Aires. Disponible en http://2012.cil.filo.uba.ar/sites/2012.cil.filo.uba.ar/files/0333%20SALMOIRAGHI,%20PAULA.pdf