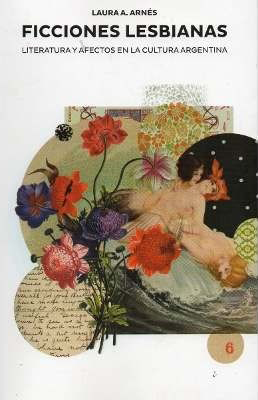Santiago Venturini
"La lengua de llegada es siempre una lengua inventada"
Reportaje a Eugenio López Arriazu, por Santiago Venturini
Eugenio López Arriazu (Buenos Aires, 1967) es uno de los editores del sello argentino Dedalus, que publica títulos de literatura y de Ciencias Humanas. Es traductor de ruso, inglés, francés y latín, entre otras lenguas. Ha traducido a muchos autores, entre ellos Fiódor Dostoievski, Alexandr Pushkin, William Butler Yeats, Iuri Tiniánov y Antoine Berman.
Catálogo, independencia y traducción
¿Qué define a Dedalus como proyecto editorial? ¿Cuál es su «idiosincrasia»?
Antes que nada, gracias por la pregunta: siempre es necesario repensarse. O mejor dicho, gracias por la doble pregunta, porque efectivamente creo que hay una idiosincrasia colectiva que se impone sobre el proyecto y lo dirige de algún modo. Somos tres socios, junto con Ariel Shalom e Ignacio Rodríguez. El proyecto busca, claramente, acercar al público obras clásicas y contemporáneas, tanto literarias como de ciencias humanas. Ahora bien, las obras que finalmente publicamos tienen que ver con nuestras idiosincrasias individuales y con la resultante colectiva que es Dedalus. También, para ser realistas, con nuestras posibilidades en el mercado. Como somos una editorial chica y podemos publicar pocos títulos al año, cada título que sale está estudiado y sopesado, y lo fundamental es que al menos a uno de los tres socios ese proyecto puntal tiene que movilizarlo. Es decir, no tenemos ningún título comercial, en el sentido de haberlo publicado sólo para hacer plata. Ni siquiera con el objetivo de que permita publicar libros que de otro modo sería imposible sacar por razones económicas.
En cuanto a una posible unidad, es difícil definir una característica central de todo el catálogo en términos de gusto ya que, por cierto, y por suerte, es variado. Sin embargo, hay algo que puede verse en muchos de los títulos: cierta voluntad de riesgo. Un ejemplo claro es la Colección Contemporánea, donde la gran mayoría de los autores son (o eran) completamente desconocidos en Argentina. Y en todos los casos son primeras traducciones al español. Esto hace que sea la colección que menos se vende. De hecho, hay editoriales que directamente se niegan a siquiera considerar la publicación de un autor desconocido, por razones exclusivamente económicas. Este riesgo, entonces, tiene que ver en nuestro caso con aportar algo nuevo o diferente o que dialogue con el escenario científico o literario local. Por último, el riesgo también puede verse en un gusto por ciertos libros clásicos que tampoco son comerciales. Libros como la edición conjunta de La guzlade Mérimée, las Canciones de los eslavos occidentales de Alexandr Pushkin o las cartas de Rabelais, que nos llevaron a abrir una cuarta colección llamada «Raros».
La denominación «editoriales independientes» ya está instalada en la prensa y en el ámbito de la edición. ¿Piensan a Dedalus como una editorial independiente?
Sí. En líneas generales, cuando se habla de editoriales independientes se entiende aquellas que no son ni pertenecen a una gran corporación, en muchos casos trasnacional. Nuestra modesta realidad nos pone ahí. Pero habría que ver de qué o en qué sentido somos independientes. En primer lugar, de esas mega-editoriales que dominan la venta masiva y comercial y que tienen dinero para imponer autores, publicar hits y marcar tendencias incluso internacionales. En segundo lugar, y más importante, somos independientes de la lógica comercial que las domina. Piénsese en todos los condicionamientos de rentabilidad y riesgo que tendríamos que soportar si trabajáramos como editores para esas firmas. Por el contrario, en tanto independientes de esa lógica nefasta tenemos la libertad de publicar, no diría lo que queremos (sería una fanfarronada), pero sí de no publicar lo que no queremos. Y no es poco. La manera de que esto sea sustentable y podamos seguir publicando es, en general, apuntar a nichos que están por fuera de esa lógica del best-seller. Sin embargo, creo que lo que importa aquí en última instancia es una cuestión cualitativa. Las mega-corporaciones a veces compran sellos chicos e intentan mantenerles el perfil para sumar precisamente ese nicho a las ventas. Pero me parece que a la larga no funciona precisamente porque se pierde la independencia.
Dedalus tiene una particularidad: es una editorial formada y dirigida por traductores, algo que aparece con claridad en el catálogo: a excepción de dos títulos, los demás son traducciones. ¿Por qué apostar casi exclusivamente a la traducción?
En realidad siempre está presente la posibilidad de publicar libros locales, pero todavía no se ha concretado. De hecho, en estos días estuvimos discutiendo un libro de ciencias humanas de un sociólogo argentino. Tampoco sería correcto decir que publicamos traducciones porque somos traductores. De alguna manera, fundamos Dedalus para convertirnos en traductores. Ninguno de los tres tenía traducciones publicadas, solo el gusto por las literaturas extranjeras y una pasión por traducir que estaba buscando un cauce. Nuestro primer libro fue un libro de Maupassant con cinco cuentos, tres de los cuales fueron traducidos por nosotros tres, uno cada uno. A partir de ahí, pudimos presentarnos como traductores tanto para solicitar subsidios como para adquirir derechos. El segundo libro fue Pantagruel de Rabelais, una traducción conjunta de Nacho, de Ariel y mía, que fue muy importante por su dificultad y también por el proceso colectivo que nos permitió sintonizar criterios comunes de traducción en tanto editorial. El hecho de que todavía el catálogo sea casi exclusivamente de traducción tiene que ver tal vez con que el camino recorrido nos sitúa en un mercado particular en el que nos sentimos cómodos. Además, porque es un proceso de maduración que todavía no ha acabado y que estamos complementando con una toma creciente de conciencia de lo que implica la traducción, lo que se ve reflejado en títulos sobre el tema. Ya publicamos dos libros de Antoine Berman y ahora estamos traduciendo uno de Henri Meschonnic.
El proceso de publicación de una traducción no es similar al proceso de publicación de un escritor local. ¿Cuáles crees que son las diferencias más trascendentes?
La primera diferencia es que en general no tenés trato directo con el autor. En la mayoría de los casos, porque se murió (lo que también podría suceder aquí), en otros porque los derechos en general los detenta una editorial o agencia que hace de intermediaria. Esto también trae consecuencias, porque son textos que ya fueron publicados en su idioma original. Cuando una editorial publica a un escritor local, sobre todo si todavía no es muy conocido, los editores suelen trabajar en forma conjunta con los autores sugiriendo cambios y desarrollos del texto en una primera instancia. Luego viene la labor de diseño, en la que los autores suelen también participar haciendo las correcciones finales y aceptando el texto definitivo. En el caso de una traducción, todo este proceso se hace a espaldas del autor, al que, con suerte, se le puede consultar alguna duda de traducción. Además, la traducción es un texto en sí mismo, que debe ser trabajado, pulido y corregido a su vez y que insume todo un trabajo extra que también encarece muchísimo los costos. En cuanto a la adquisición de derechos, el hecho de que el autor ya haya sido publicado y de que haya un intermediario los encarece también notablemente.
La colección «Biblioteca Contemporánea» está formada casi en su totalidad por títulos de autores francófonos. ¿Qué motivos podrían explicar esta preferencia por la literatura francófona contemporánea?
Los subsidios en primer lugar, los idiomas que manejamos como traductores en segundo, los recorridos personales en tercero. Como decía antes, la Biblioteca Contemporánea, por incluir en su gran mayoría autores desconocidos en el país al momento de ser traducidos tiene ya de por sí una expectativa baja de venta. Esto, sumado al costo de traducción y de derechos de autor le da el perfil característico de los libros que necesitan un subsidio para salir a la calle. De otra manera son casi inviables. Hay más autores francófonos porque Francia tiene una política fuerte de subsidios, y también la tienen, con menos fuerza, Canadá y Suiza. Los otros libros que salieron de Irlanda o Rusia también tuvieron subsidios de traducción. Hay por supuesto otros países que subsidian su producción cultural para difundirla en el exterior, como Alemania, Eslovenia y Brasil. Pero tal vez porque somos traductores nos cuesta publicar una traducción que no podemos chequear personalmente. También preferimos leer los libros que vamos a publicar y no basarnos solo en los informes de los traductores. Como política editorial tal vez no sea la mejor, hay muchos traductores excelentes y es obviamente imposible manejar todas las lenguas. Supongo que es un conflicto nuestro entre el rol de traductores y el de editores. La cuestión es que como ninguno sabe alemán o esloveno, esas lenguas han quedado afuera. Actualmente estamos buscando incorporar el portugués al catálogo. Los recorridos personales, por último, están ligados a los idiomas que manejamos, de modo que tanto contactos como conocimiento del universo literario de origen también se restringen en este caso, más o menos, a lo que se puede deducir del catálogo al respecto.
Itinerario de un traductor
El año pasado apareció en esa misma colección un título de poesía rusa, Todos quieren ser robots, de Fiódor Svarovski, en una traducción tuya. ¿Tienen planeado continuar con los títulos de literatura rusa? ¿Por qué la elección de este poeta?
Sí, en este momento estoy traduciendo a otro poeta ruso, Guennadi N. Aiguí. Pero comencemos con Svarovski. ¿Por qué Svarovski? Es el resultado de una búsqueda, de leer reseñas y artículos sobre la poesía rusa contemporánea. Es un autor completamente desconocido en Argentina, pero que alcanzó cierto renombre en Rusia tanto por su obra (aún breve) como por una posición con características de manifiesto en la que, junto con otros escritores como Leonid Shvab y Arseni Rovinski, se declara a favor de una nueva épica. Leí el libro y me encantó. Son poemas narrativos de ciencia ficción, con guerras, viajes interplanetarios y escenarios que van de los hielos antárticos, pasando por el desierto de Gobi, al sol y a otras dimensiones. Es una poesía muy diferente de la lírica que se hace tanto aquí como en Rusia y me pareció que podía ser un aporte. Además, está en sintonía con un libro de poesía que yo estaba escribiendo en ese momento, La revuelta, que está por salir a la luz este mes, publicado por Alto Pogo. Mi libro no es tan narrativo, son monólogos dramáticos pero también situados en un escenario distópico, aunque hiperglobalizado y latinoamericano, en mi caso.
En cuanto a Aiguí, es un poeta recientemente fallecido (2006), nominado varias veces al premio Nobel, uno de los poetas más grandes del escenario ruso actual. Es una poesía completamente diferente de la de Svarovski. Aiguí trabaja con motivos líricos tradicionales, pero con un tratamiento vanguardista exquisito. Son poemas increíbles, que exigen del lector una actitud activa, máxima atención y relectura, hasta que de a poco el poema se va aclarando en la mente… y explota. No sé todavía cuál será el próximo título de literatura rusa, pero seguro habrá uno.
En ese experimento colectivo e interesante que es la «Colección Bilingüe», aparecen tus traducciones de diversos autores como Blake, Rabelais, Apollinaire, Sade, Fitzgerald y Yeats, entre otros. Trabajás con diferentes lenguas como inglés, el francés y el ruso. ¿Dirías que la traducción es una experiencia que varía según la lengua que se traduzca?
Sí y no. En mi caso traduzco siempre al castellano, de modo que todo el trabajo con el español es una «constante». Uso comillas porque el trabajo varía igualmente según el estilo y género del original. No es lo mismo traducir ciencias humanas que literatura, prosa que poesía, a Rabelais que a Maupassant, a Svarovski o a Aiguí. La lengua de llegada es siempre, más o menos, una lengua inventada, y toda la labor de “invención” del castellano requiere un manejo de la lengua que va más allá de cualquier original, pero que por supuesto se pone al servicio de este o en relación con él.
En cuanto a la lengua de origen, sí, cada lengua te propone una experiencia particular en relación con la traducción. Esta experiencia depende de su gramática, de su estado vital y del conocimiento que uno tenga de ella. La gramática te va a dar características lingüísticas propias que se convertirán en problemas particulares de traducción. El estado vital, es decir, si es una lengua muerta o viva, o semiviva (un estado pasado, como el siglo 19, por ejemplo, ya alejado de los usos contemporáneos) te va a dar otra serie de problemas. Siempre al traducir hay dudas, zonas oscuras del texto, ya sea por falta de conocimiento (de la lengua o del mundo) por parte del traductor o por una oscuridad inmanente. Un texto actual permite despejar estas dudas con el autor o con un hablante nativo. Un texto latino (traduje para Malke La guerra civil de Julio César y nueve de las doce biografías de Los doce césares de Suetonio, el tercer tomo por salir) puede tener lagunas insalvables, pero como contrapartida, en general, dada la inmensa cantidad de traducciones y de estudios en las lenguas más variadas que existen, es siempre posible hallar una solución o enterarse de que no la hay. Hay además una manera de traducir las lenguas clásicas, muertas, que tiene que ver con la metodología con que se las enseña, precisamente a través de la traducción. Lo que implica que uno traduce desde el vamos, que no se espera a dominar la lengua para hacerlo, sino que se hace un uso intensivo de diccionarios, gramáticas, ediciones bilingües y traducciones previas. Este entrenamiento es toda una experiencia en sí, que sirve además para otras lenguas. El año pasado traduje un poemario de un autor búlgaro del siglo 19, Jristo Botev. Te puedo decir que no sé búlgaro. Es una lengua que tiene muchas transparencias con el ruso (son ambas eslavas), lo que me permite entender con un poco de diccionario un artículo periodístico o de Wikipedia, pero con eso no alcanza… Lo que hice fue estudiarme una gramática, usar un diccionario on-line donde busqué todo, casi palabra por palabra por si acaso, y cotejar todas mis decisiones y dudas con las traducciones disponibles al francés, inglés y ruso. En fin, una metodología de estudiante de lenguas clásicas. Creo que salió bastante bien, porque además la traducción tiene un trabajo muy intenso con el español, que reproduce la cantidad de sílabas y recrea las rimas del original. Probablemente lo publique la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) el año que viene.
Finalmente, hay otra zona en que la experiencia no varía: la batería de estrategias y recursos que se utilizan para traducir, la manera en que uno se para frente al texto y concibe la traducción en tanto práctica. Son cuestiones de las que no siempre se es completamente consciente, porque son sociales e históricas en buena medida, pero que dirigen la traducción de cualquier texto.
Podría decirse que estás unido a Pushkin. Publicaste en Dedalus Puhskin sátiro y realista, basado en tu tesis doctoral, y sos el traductor de su Teatro reunido (Colihue, 2015). ¿Por qué Pushkin? ¿Qué suerte corrió ese autor en castellano, y especialmente en la Argentina?
Difícil decir por qué Pushkin. Lo empecé a trabajar en mi adscripción a Literaturas Eslavas (FFyL, UBA), pero no fue el primer proyecto de trabajo que me formulé. No recuerdo como llegué a él, seguramente acotando el primer proyecto, pero lo cierto es que lo fui descubriendo mientras lo investigaba. Y cada vez me gustaba más y más. Leí los diez tomos de sus obras completas con pasión, sin cansarme ni aburrirme y hasta el día de hoy cada vez que releo algo me encanta. Digamos que Pushkin me conquistó y me enamoró. Por causas múltiples, sin duda, por su propia pasión, su sensibilidad, la belleza de su poesía, la humildad de sus cartas, el humor de sus sátiras, la independencia de su espíritu, la inteligencia de sus posiciones, la agudeza de sus críticas, su simpatía por lo popular, el magnífico arte de su obra. Es mi escritor favorito. En español ya está toda su prosa traducida (mejor o peor), su teatro también, pero sigue faltando buena parte de su inmensa obra poética, sus cartas, toda su obra periodística. Esto se debe a que entró tarde. En Rusia Pushkin es el centro del canon literario. En Argentina el centro son Gógol, Dostoievski y Tolstói, autores cuyas obras entran de la mano del folletín y las discusiones sobre el realismo y la representación de lo popular. Pushkin es más poeta que prosista (en términos del volumen de su obra) y quedó un poco de lado. Recién ahora, a partir de nuevas traducciones, creo que está adquiriendo un lugar más destacado en nuestra recepción. Habría que ver qué cambios hay en nuestra sociedad y literatura que permiten esta sintonía. Estoy lejos de poder dar una respuesta, pero probablemente tenga que ver con la caída de las grandes doctrinas o movimientos literarios. Esto permite apreciar la diversidad de la obra de Pushkin, cuya importantísima labor fue ayudar a demoler el sistema literario ruso anterior y repensar sin moldes y con propuestas varias una concepción nueva de la literatura.
(Actualización julio - agosto 2016/ BazarAmericano)
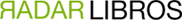






 Por Silvina Friera
Por Silvina Friera